Uno de los hombres con más mala salud que yo haya conocido

A pesar de ese tufillo melancólico, de beautiful loser de oficina, el estilo de Carlos León, autor de Sueldo vital, es más bien llano y contemplativo, descreído a ratos, acaso un trasunto de su forma de estar en el mundo.
Por razones que me son ajenas o bien no logro precisar –un desperfecto genético, quizá un temprano golpe en la cabeza o simple abulia—, el destino, el poder del azar o la posibilidad de que los astros influyan en mi vida me parecen ajenos, asuntos casi de otro planeta u otra dimensión. Creo, sin embargo, en el poder que ciertas anécdotas tienen para catapultar un relato, un poema, incluso una novela o un documental.
Este, lamentablemente, no es el caso. La anécdota es absolutamente insulsa. Pero sirve, al menos, como excusa.
Hace un par de años, conversando sobre la necesidad de leer a contrapelo de los rankings y volver la vista hacia autores que creíamos injustamente olvidados, CG me habló, preso de un entusiasmo con visos de cariño –ese cariño extraño que uno tiene a veces por sus autores favoritos: un cariño absolutamente fantasmal— de las novelas de Carlos León. Novelas, por cierto, difíciles de encontrar. Libros, diría, que parecen habitar un universo de absoluta displicencia a los escaparates, la cadena del libro y otras palabras que dan frío y pereza. Recuerdo, por cierto, que su énfasis estuvo puesto en una en especial: Sueldo vital.
Y como si una especie de mandato divino hubiese intervenido en el orden del mundo, el mismo día del cumpleaños de CG –esto, en realidad, solo lo supe por el aviso de Facebook—, una librería-bazar, cosa rarísima, de un pueblo perdido en las cercanías de Valdivia me entregaría, vean ustedes, la obra completa de Carlos León a un precio irrisorio. Y digo irrisorio, creo, con total justificación: estoy hablando de un ladrillo de más de 700 páginas al precio promedio de un plato de papas fritas y un schop. Más o menos.
El día del cumpleaños del buen CG, el regalo me lo llevé yo. O algo así-
Hasta ahí la anécdota. Insulsa, ya lo dije.
En ese no despreciable corpus, compuesto de cuentos, novelas y crónicas, Sueldo vital, publicada por Zig-Zag en 1964, ocupa apenas 84 páginas. En la novela, antes que se publicaran los cuadernos del Bernardo Soares de Pessoa y despojado, además, de su angustia ontológica y metafísica, se narra en primera persona la anti-épica de un funcionario y su ambiente natural, la oficina.
"Otro día frente a mi escritorio", anota en un momento. "En un ángulo se hacinan los documentos y escrituras; el rumor de la oficina, siempre igual, produce la sensación de detener el tiempo, y hasta nosotros, los empleados, parecemos inmunes a ese elemento turbador, pues a fuerza de vernos por fuera cada día, no envejecemos". El narrador, con chispazos de lucidez, se mueve entre la ternura y la crueldad, entregado como está a mirar el paso del tiempo en ese ambiente que advertimos cansino y fome. Al referirse a uno de sus colegas, por ejemplo, anota: "Pero no cae del todo; a la postre, algo lo salva: lo indispensable para iniciar nuevas y promisorias empresas, que desembocan fatalmente en nuevos fracasos, nunca tan rotundos como para rescatarlo de ese infierno omitido por Dante, donde gimen y se debaten los semifracasados, carentes de la grandeza de los primeros".
Hay espacio, también, de ensayar sociológicamente en torno a la precaria condición del funcionario: "Lo cierto es que la propiedad, esa discutida institución considerada por algunos la piedra angular del progreso y, por otros, la causa principal de la desdicha, en nosotros, los empleados, adquiere tonos peculiares: tórnase condicional, pues pende sobre nuestras modestas adquisiciones la inminente posibilidad de ser enajenadas para hacer frente a situaciones imprevistas", escribe en un momento. Esa misma condición de precariedad que, en otro momento de la novela, lo lleva a describir una fauna de oficinistas que se adelante varias décadas al sórdido mundo del Jappening con Ja y Los Venegas, compadre Moncho incluido.
A pesar de ese tufillo melancólico, de beautiful loser de oficina, el estilo de Carlos León es más bien llano y contemplativo, descreído a ratos, acaso un trasunto de su forma de estar en el mundo: "frágil de salud, sobre todo. Carlos León fue definitivamente una persona de mala salud. Uno de los hombres de más mala salud que yo haya conocido", escribe Agustín Squella en el prólogo de las obras completas, que además lo describe como un hombre "grande y oscuro", entregado, como una versión chilena de Ribeyro, al tabaco casi con vocación deportiva: "sacaba un largo cigarro de su pitillera, pedía fuego y lo dejaba descansar entre sus dedos, cerca de un anillo oscuro que llevaba con leve ostentación".
Diría, incluso, que Ribeyro y León están más cerca de lo que uno pensaría: hay, en ambos, ciertos puntos vitales que los emparentan biográficamente: "yo soy un hombre de media voz y en los bares, con el alboroto del cacho y de las risas, hay que usar la voz entera, de manera que en un bar yo estaría condenado al silencio", dice Carlos León en una entrevista. Quizá ambos podrían haberse encontrado en un café, compartido un cigarro tras otro y entregado con placer a la mudez que, como el sueldo vital, les ayudó a llevar la pesadez del aburrimiento de las oficinas.


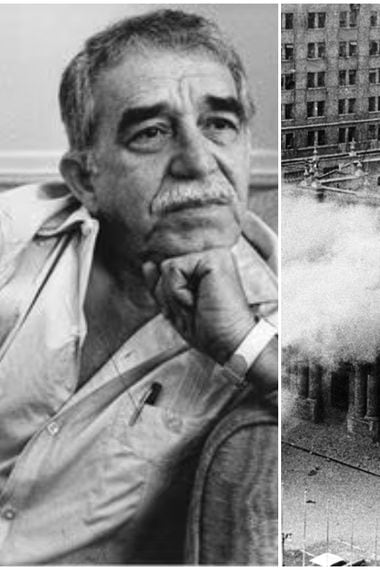



Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.