Borrachines, gitanas, calaveras y moralistas
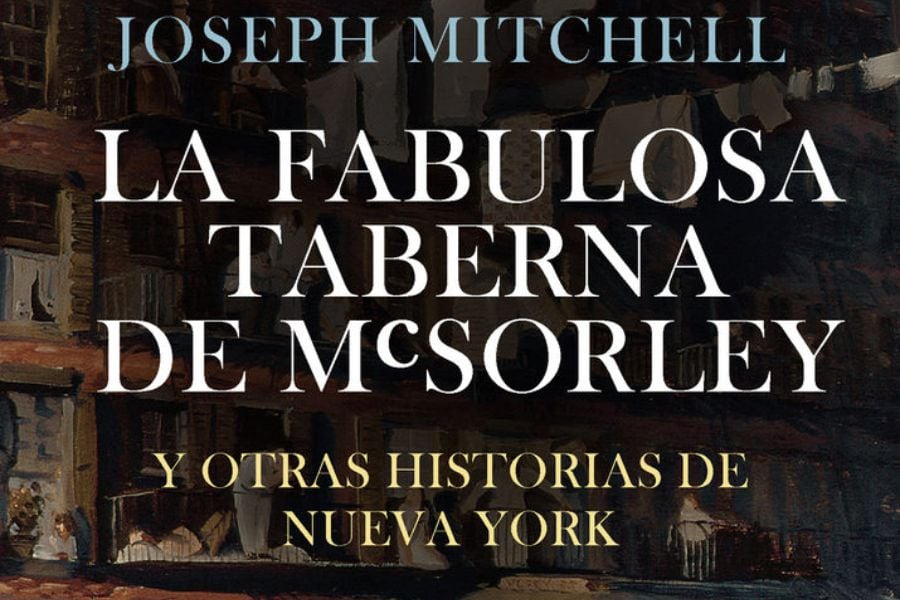
Joseph Mitchell escribió las mejores crónicas neoyorquinas que se han escrito hasta hoy. Eso hasta que un buen día calló para siempre.
El caso de Joseph Mitchell es singular: entró a trabajar en 1939 a la revista New Yorker, en ese entonces la mejor publicación del mundo, y hasta 1964 publicó allí decenas de historias insuperables, crónicas de alto valor literario que tenían como protagonistas a algunos de los personajes y lugares más estrambóticos de Nueva York. Pero en 1964, a la edad de 56 años, Mitchell dejó de escribir, lo que no sería tan curioso si es que no hubiese seguido asistiendo diariamente a su oficina del New Yorker por las siguientes tres décadas, y si es que durante aquel período no hubiese seguido recibiendo el jugoso sueldo con que el mítico editor William Shawn cuidaba de sus mejores escritores. Sobran testigos de que la máquina de escribir de Mitchell no cesó de repiquetear a lo largo de esos 30 años, pero lo cierto es que no volvió a producir texto alguno hasta su muerte, ocurrida en 1996.
Mitchell publicó seis libros de crónicas y ensayos. El segundo de ellos, titulado La fabulosa taberna de McSorley, reúne 27 piezas y salió a la luz en 1943. En rigor, es la primera obra de madurez del autor, pues da cuenta en todo su esplendor del método que lo hizo célebre: dotado de un olfato de reportero poco común, Mitchell obtenía de la calle, de algunos antros selectos y de ciertas exóticas asociaciones civiles, el fascinante material con que reveló los recovecos menos conocidos de su ciudad adoptiva (nació en Fairmont, Carolina del Norte, y arribó de adulto a Nueva York).
Si bien en sus escritos predominan los ambientes populares, bohemios y poco aseados, y si bien es innegable que tendía a exaltar el ánimo de juerga cuando lo enfrentaba, Mitchell en realidad era un tipo bastante ordenado en su vida diaria: bebía la cuota que le correspondía, por cierto, pero estuvo casado por cincuenta años con la misma mujer y fue un padre ejemplar según sus dos hijas. Entonces, que quede claro desde ya: el proverbial silencio de Joseph Mitchell no se debió al supuesto alcoholismo que algunos puritanos canallas suelen achacarle.
Maestro en el uso de la frase corta, en el arte de la instantánea profunda, en la recreación prolífica del lenguaje de sus entrevistados, en el reconocimiento de personajes inolvidables que para otros, dentro del maremágnum que era y sigue siendo Nueva York, no serían más que sombras a la deriva, Mitchell también contaba entre sus atributos con un humor negro muy particular, seguro que de veta sureña, el cual se derrama, pringoso, por las siempre sorprendentes parrafadas de sus textos. Notable ejemplo de esta comicidad oscura es "Réquiem por un bar de mala muerte", una pieza que narra la decadencia de un antro luego de que su dueño decidiera seguir al pie de la letra las ordenanzas municipales y, peor aun, renovara las roñosas y tradicionales instalaciones. El tugurio, cuna de todo tipo de calaveradas, jamás volvió ser el mismo.
Los pescadores que surtían de almejas a la Gran Manzana, las figuras luminosas entre los opacos borrachines del Bowery ("Para la gente del Bowery, las películas baratas se sitúan un peldaño por debajo del alcohol barato como forma de escape, y los vagabundos suelen ser muy cinéfilos"), los indios que al no temerle a la altura construyeron cientos de rascacielos, los diversos clanes de gitanos que deambulaban por la ciudad engañando al prójimo, la magnífica taberna McSorley's (sigue abierta y el aserrín todavía cubre sus suelos), los moralistas que predicaban por las calles de la capital del vicio, la vida de un auténtica mujer barbuda, la pillería existencial de "un calavera" memorable, un singular club de sordomudos y la distinguidísima presencia de Joe Gould, el indigente más famoso del Village, son parte del repertorio de personalidades y lugares con que Mitchell, un nostálgico por esencia, articuló el fenomenal y originalísimo homenaje a la metrópolis que tanto amó.
En cuanto al misterioso silencio del autor, la excelente biografía de Thomas Kunkel da algunas pistas: la pesada carga del éxito, el abatimiento producido por una depresión persistente, el cansancio, las sospechas de que había transformado a conveniencia algunos de sus textos más famosos y, sobre todo, el haber sido engañado por ese tremendo embaucador que fue Joe Gould, constituyeron para él razones más que suficientes para callar. Pero esto ya viene a ser otra historia.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/4WZEZL6EDVEC5NUW6CKRAIU5CU.jpg)
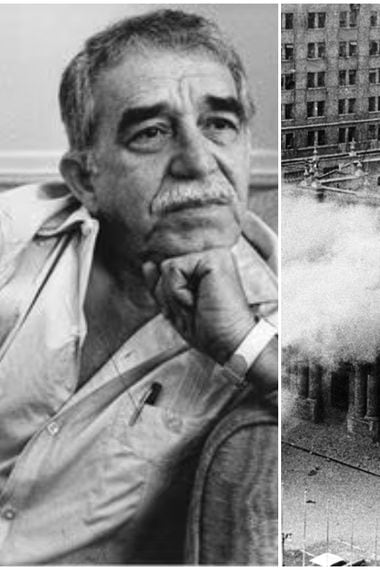


Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.